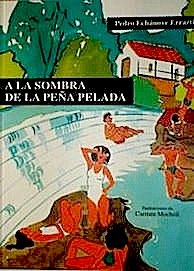(Para el poema, click aquí)
Hace un año Günter Grass, poco antes de publicar un volumen de memorias, reveló que durante el final de la Guerra Mundial había pertenecido a las SS. Como mis lectores son todos gente culta y literata me ahorraré ahora comentar la batalla que se entabló entre críticos y defensores del genial autor de
Die Blechtrommel (El tambor de hojalata) porque ya resulta archiconocida. Sólo diré que en aquellos días me encontraba entre los segundos, o sea, los aliados de Grass, y no a causa de motivos sentimentales o humanitarios, ni mucho menos: mi simpatía por el esqueleto que nuestro premio Nobel había sacado de su armario estaba movida por razones muy egoístas. El caso es que yo también tenía, en el fondo de mi guardarropa, sin que nadie en el mundo lo supiera, un hermoso ejemplar osamentario que, como el del escritor alemán, esperaba su turno para orearse en la terraza de mi casa. Aprovechando lo de que el Guadiana pasa por Valladolid, en lo más crudo de la polémica grasseña me planteé dar yo también el paso adelante y decir con voz firme: “Aquí estoy, ¿algún problema?”. No fui valiente y de verdad que lo siento mucho. Pero, como pasó con lo del Tercer Secreto de Fátima, algún día tenía que ser; hoy llegó el momento y allá va la bomba: Yo, la verdad, es que nunca me he leído
El Quijote…
Sí, sí; ya oígo el rechinar de dientes, los cielos que se hunden sobre mi cabeza, siento al velo del templo rasgándose a modo y la tierra que, temblona bajo mis pies, se abre amenazando engullirme con sus fauces… Vale, vale, que me explico. Cuando afirmo que “no he leído
El Quijote” lo que realmente quiero decir es que no lo he hecho como todo el mundo, o sea, empezando por “En un lugar de la Mancha…” y terminando por la palabra “Fin” del segundo tomo.
Como a todos los españolitos de mi generación la tabarra que sufrí desde mi primera infancia con la obra de Cervantes fue de no contar: a la tierna edad de seis añitos el maestro –una bestia corrupia de la que ya he hablado hace algún tiempo- se empeñó en leernos todos los días un capitulo del librito –le tocaría en una tómbola- a la hora teórica de la siesta: recuerdo ahora que escuchaba esa lectura como si fuera música concreta. Entendía que aquellos párrafos estaban escritos en mi idioma, que debería comprender lo que decían, pero por mucho que me concentraba –al principio, luego desistí- era incapaz de sacar una idea, una imagen coherente de aquellas parrafadas en un idioma “que aunque fuera castellano, el lenguaje era el moscovio.” No sé muy bien cómo aquella degradación de bípedo implume había concebido tal idea: me imagino que en esa genialidad habría bastante ingrediente de nacionalismo natural de aquellos años. Sea como fuere yo saqué la impresión de que los libros de los mayores, en especial los escritos hace bastante tiempo, eran infinítamente más insoportables que la misa del domingo, dónde iba a parar. A partir de ahí cuando en mitad del bachillerato –una vez-, en primero de Filología –dos-, en cuarto de Hispánicas –la tercera- me vi obligado a leer los dos dichosos tomos, siempre me las arreglé de alguna modo para persuadir a mis examinadores de la ficción de una labor cumplida que no lo era sino en su apariencia.
¿Cuál es el motivo principal de mi cabezonería? Un rasgo de mi carácter que con seguridad ya conoce todo aquel que a alturas tan avanzadas lee estas líneas: desde mis más tiernos años siempre he odiado el que me mandaran nada y, sin embargo, he soportado cualquier esfuerzo, hasta los irrazonables, para alcanzar aquello que fuera mi puro capricho. Ese es el motivo por el que, sin ir más lejos, cuando tenía que estar traduciendo el griego, Tucídides se me caía de las manos y, sin embargo, ahora, cuando me siento agobiado por el japonés me paso la tarde perdido en
La Eneida, y eso sólo porque nadie me obliga. Soy así: ni me enorgullezco ni me avergüenzo. He aprendido a vivir con este demonio particular, le invito a café de vez en cuando y hemos logrado un cierto entendimiento con los años. En fin, como no hay nada nuevo bajo el sol, supongo que a muchos os habrá pasado lo mismo ahora que tenéis unos añitos.
Cuando me vine a Japón, con treinta, jamás había leído ni un solo capítulo de la obra del gran manco. Ese otoño, cuando más añoraba España y sobre todo el uso diario de mi idioma, tomé prestado el libro de la biblioteca y me lo devoré con una avidez que nunca había sentido por la literatura (que ya es decir). Lo leía en cualquier parte: donde más disfrutaba era cuando, por la tarde en el tren, levantaba la cabeza de las aventuras del hidalgo de la Mancha y me encontraba con el paisaje irreal de esa estación –uno de los más hermosos de la tierra-, con esa luz dorada de los crepúsculos, con los rostros de la gente, lo que contrastaba tanto con aquella ficción de la España de hace ya tres siglos.
Me divertí enormemente. Ahora alguien preguntará “Pero no decías que no lo habías leído como todo el mundo.” Así es: será que soy demasiado cabezón, o que era incapaz de sobrellevar el putativo trauma de veinticinco años negándome a romper el tabú. En fin, que me lo fui devorando a saltos, a golpes, a brincos. Comencé por el principio del segundo tomo y fui dejándome llevar por el capricho. Cuando un capítulo, un párrafo, alguna frase se me atragantaba buscaba en el índice y, un poco a la buena de Dios, me decidía por tal o cual capítulo que no había leído y seguía el hilo hasta que, otra vez aburrido, repetía la operación. Al final, excepción hecha de la novelilla de “El Celoso Impertinente”, de la que di cuenta tiempo después, creo que acabé por leérmelo todo. En estos catorce años habré vuelto otras tres o cuatro veces al libro, pero nunca de una forma sistemática, como mandan los cánones. Lo más que me habré aproximado a la ortodoxia reconocida será cuando hace un lustro más o menos, comencé otra vez por el principio del segundo tomo, me lo leí de seguido, sin saltos ni interrupciones, volví al principio y di fin al primer volumen, eso sí, saltándome otra vez el “Impertinente”, que siempre se me hace demasiado demasiado.
Mi reacción inicial tras aquella lectura fue una mezcla de alegría y rabia: lo segundo, por haberme privado de un libro tan hermoso durante muchos años de mi vida; lo primero, por todo lo que había disfrutado, especialmente, cómo me había reído. Para mí El Quijote es sobre todo un libro divertido, posíblemente el más divertido que conozco. Hay un pasaje, “La aventura de los leones”, que siempre me ha hecho reír a carcajada. Cuando pienso en este pasaje una imagen sobresale: el enorme felino enseñando sus “postreras partes” a D. Quijote. Esta expresión, “postreras partes,” es seguramente la que se me hace más presente de todo el libro y en lo que queda de artículo voy a explicar por qué.
Ya lo dicen los ingleses “Last but not least,” y es que cuántas veces lo que viene al final acaba siendo lo más importante. Ejemplos sobran y postres hay de todo tipo; ninguno será lo peor de la comida. Con respecto a los valores de esas “partes postreras” no de los leones, sino de los humanos, hay ejemplos de sobra: ahí están los negritos de tal desierto a los que, cuando la comida abunda, no paran de trasegar y acumulan toda su energía precisamente allí, de modo que si viene la sequía, se convierte en la parte fundamental de la que sacan fuerzas para ir sobreviviendo. Con respecto a la importancia en los procesos intelectuales que algunos atribuyen a la zona glútea contaré la opinión de Emmanuel Lasker, el gran campeón de ajedrez de principios del siglo pasado, quien sostenía que el patrimonio más querido de cualquier profesional era su “carne de sentarse”, y que él había comprobado que precisamente había una correlación positiva entre éxito en el noble juego y volumen de la susodicha zona. Cualquiera que haya participado en un campeonato medianamente serio y haya tenido que pasarse cuatro o cinco horas sentado comprenderá perfectamente al genio alemán.
Si uno se pone pesado y empieza a citar lo que va diciendo por ahí la gente de ciencia con respecto a ese elemento posterior de nuestra anatomía habría de incluir pasajes muy jugosos. Recuerdo ahora, por ejemplo, que hará unos veinte años se hizo pública una encuesta entre el público femenino (seguramente americano, de dónde si no) que revelaba que la zona del cuerpo masculino a la que las mujeres concedían más importancia era precisamente ésa. Ellas –contrariando la sabia filosofía gurruchaguesca- los preferían mínimos: cuanto más pequeños mejor. No faltó tampoco en el jubileo el antropólogo de guardia que apuntaba que esa inclinación no era sino un atavismo de aquella época, en la que el mozo que más corría, más proteína aportaba a la unidad familiar en forma de carne de antílope praderero. “Culo zapatérico, difícil de cargar,” sería un refrán muy repetido por las señoritas casaderas del África original durante esos milenios remotos y el muchacho al que la nalga le llegaba al suelo se quedaría para vestir santos.
Bueno, la historia del trasero masculino es -lógico- sólo la mitad del trayecto. Porque, unos quince años antes de la encuesta de la que hablo, publicó Desmond Morris, un egregio súbdito de su majestad británica, su obra más conocida The
Naked Ape y en ella ya sabéis todos lo que argumentaba: que, ahora sí, al igual que aquella sabia caterva de profundos pensadores –la Orquesta Mondragón- ellos también las preferían gordas, por lo menos cuando las veían por detrás. Y es que una buena popa era el elemento de mayor atractivo para nuestros antepasados masculinos: esa generosa y “levantada grupa” que decía Alejo Carpentier, y la amplia cavidad pélvica que la acompaña, se vería como la mejor prueba de facilidad para el embarazo y, por tanto, promesa de la descendencia numerosa imprescindible para el sobrevivir del grupo familiar.
Sean verdad las causas que nos cuentan los antropólogos o no, lo cierto es que “ese lugar donde la espalda pierde su casto nombre” resulta uno de los puntos más eróticos del cuerpo humano, o, por lo menos, para mí lo es. Desde los años del bachillerato, cuando levantando el cuello me hacía jirafa si salía a la pizarra Julita (la llamábamos en secreto “Julito”, por su “culito” rozagante) hasta hoy, cuando todavía se me alegran las pajarillas ante un trasero en pompa, no hay parte de las señoras que me parezca más atractiva. Personalmente creo que, viviendo en este país, tengo mucha suerte. Me explico.
La primera vez que leí
Historia de Roma del genial periodista italiano Indro Montanelli me pasó como con
El Quijote: no paré de reírme: todas esa hilarantes aventuras de los emperadores, sus extravagancias y ridiculeces son una forma más inteligente de aficionar a las nuevas generaciones a la historia antigua que el palo y tentetieso de los manuales de bachillerato. Al principio de su narrativa nos hace una confidencia: las mujeres romanas –al igual que las italianas contemporáneas, dice- sólo tenían un defecto: su trasero bajo y excesivo. De las japonesas no se puede decir ni mucho menos lo mismo. Cuando llegué a este país me encontré con un compatriota mío, el profesor que me precedió en mi plaza y que había pasado a trabajar entonces como enseñante a tiempo parcial. A este profesor tengo muchas cosas que agradecerle: apoyo, consejos, afecto, pero, sobre todo, las valiosas informaciones que me proporcionaba fruto de su larga permanencia en el Oriente. Un día, mientras comíamos me soltó una adivinanza: “¿Tú sabes por qué tantas japonesas son campeonas de natación, vaya, por qué las mujeres de aquí nadan tan bien? Muy sencillo: nada por delante, nada por detrás… Bueno, -añadió poniendo en la voz un tono doctoral- la verdad es que las cosas cambian. Cuando llegué a esta tierra claro que era así. Ahora ya van teniendo más pecho, más… en fin, ya me entiendes.”

Yo, para qué os voy a engañar: en mi desconocimiento y santa inocencia aquello lo tomé como la opinioncilla de un candidato al viejoverdismo más clásico y natural, si bien algo prematuro. Cuando ha ido pasando el tiempo he comprobado empíricamente que la opinión de aquel gran navarro no se retiraba un punto de la verdad. Será por lo que sea: la alimentación, el ejercicio (o la falta de él) por la ingestión de hormonas en la dieta (como dicen algunos) o por cosa de la inevitable expansión del universo de que nos hablan los físicos; el caso es que la parte postrera de las japonesas se está convirtiendo en un auténtico monumento a las glorias de Natura. Ahora se comprende bastante bien eso que contaban que decía un jesuíta ya mayor, uno de los habían abandonado los hábitos para maridar con nativa (nativa a la que por cierto embarazó de siete hijos casi en siete años consecutivos): “Oye, yo es que en España lo llevaba muy bien; pero cuando venía por aquí y me encontraba con una japonesa, que casi no me podía aguantar. Si no me caso hago una desgracia…” Bueno, uno puede comprender que durante el “Siglo Ibérico” no existan casos similares, por lo menos documentados, de misioneros que se volvieran locos por las mozas aborígenes: en comparación con las ardientes latinas de nuestra tierra las pobres tenían poco que ofrecer, por lo menos físicamente.
Aunque a día de hoy las posterioridades de las jóvenes –y no tan jóvenes- hispanas no tengan demasiado desperdicio, cierto es, por lo que yo veo, que las modernas Chōchō-san -la Butterfly de Puccini- comparadas con su triste predecesora juegan con ventaja a la hora de lidiar con los Pinkerton de hoy que, como yo, abundan en el país. Éstos las persiguen y las admiran a destajo; eso sí, si tienen buen criterio, ellos lo harán, del mismo modo que como dicen que va siempre el príncipe Felipe de Edimburgo –aclaro que por motivos bastante diferentes- caminando a unos tres pasitos de distancia, retrasados, obviamente…
 Decía mi abuela (y Chus Lampreave en "La Flor de Mi Secreto") que "en mi casa hasta el culo me descansa." Bueno, pues tras una semana de no parar por la Piel de Toro, ya estoy otra vez en la mía, y aunque sea brevemente quiero dejar constancia ahora de mi particular y odiseico periplo.
Decía mi abuela (y Chus Lampreave en "La Flor de Mi Secreto") que "en mi casa hasta el culo me descansa." Bueno, pues tras una semana de no parar por la Piel de Toro, ya estoy otra vez en la mía, y aunque sea brevemente quiero dejar constancia ahora de mi particular y odiseico periplo.