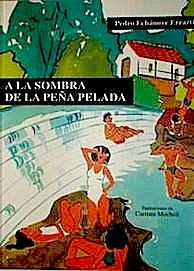Cuando yo era estudiante siempre sentí una gran fascinación por la figura del Rey del Ponto, Mitrídates, un personaje al que los historiadores describen con los rasgos de la desmesura. Un ejemplo: a lo largo de su vida había ido acostumbrando su organismo a la digestión de todos los venenos conocidos, así que, cuando acosado decide terminar con ella, ningún tósigo causa efecto y hay que recurrir finalmente a la espada. En el fondo, lo que más me impresionaba era que él, en una época pre-assimil-berlitz-linguaphone, hubiera sido capaz de dominar la decena larga de idiomas que se hablaban en su imperio.
Esta admiración por el malabarismo en el manejo de las lenguas es moneda general entre la humanidad contemporánea. En el país en el que vivo se convierte casi en idolatría. Existe un prejuicio común entre la ciudadanía japonesa de que el estudio de idiomas extranjeros constituye una de las labores más inhumanas que pueda emprender una persona, y quien consigue tener conocimiento de seis o siete, en opinión del niponito de la calle, necesariamente habrá de ser un miembro de la "eliito", esa raza de nefelitas intratables que, dentro del pensamiento mitológico nacional contemporáneo, habitando las nubes de arriba el monte Fuji, manejan con hilos misteriosos los arcanos del presente, el porvenir y, -sobre todo- del ayer de la nación.
Esta idea preconcebida tiene raíces profundas y antiguas: el gran novelista de principios del siglo XX Natsume Sooseki relata en un texto autobiográfico su desesperación, después de tres años de denodado esfuerzo, por no haber sido capaz de dominar más que los rudimentos de la gramática latina. Es cierto que la estructura de la lengua japonesa -su orden de palabras, por ejemplo- se asemeja en poco a las de las lenguas más estudiadas por la gente del país, o sea: el inglés, alemán, francés, chino y español. No obstante, el hecho de que al húngaro o al finés o al estonio, por poner ejemplos bien trillados, les sucedan tres cuartos de lo mismo no ha sido nunca impedimento para que los ciudadanos de estas sabias naciones europeas hayan dominado las parlas de sus vecinos cuando la necesidad o el gusto les ha inclinado a esos estudios. En Japón, sencillamente, el conocimiento de las lenguas foráneas, debido sobre todo al aislamiento secular, y salvo para una pequeña minoría, nunca ha sido necesidad imperiosa. El búnker nacionalista siempre -lo sigue haciendo- ha fomentado el mito de la "diferencia inexplicable" del pueblo japonés, y obviamente de su lengua: según esta falacia el idioma del país sería, en su "espíritu" tan diferente de los otros que marcaría una barrera casi infranqueable entre el "soto" (lo de fuera) y el "uchi" (el interior, la nación nipona). De un japonés no se espera que sea hablante de una lengua que no sea la suya y, de un extranjero, que si hace uso de alguna jerga local, que lo haga no yendo más allá de construcciones similares a las que empleaban los siux del cine en los doblajes de las películas de nuestra infancia: "Tú, nihon; mi, gaijin. Jau".
Desde mi experiencia constato una realidad muy diferente. En primer lugar, los universitarios japoneses son unos extraordinarios aprendices de lenguas extranjeras: ¡Muchos, a pesar del pésimo sistema de enseñanza, hasta llegan a hablar con soltura algún idioma! Para mí, cómo sean capaces de conseguirlo contituye uno de los grandes misterios que atesora este país. Cuando digo "a pesar del pésimo sistema" no estoy recreando un mito; el sistema es malo, y con avaricia: clases kilométricas (hora y media) a lo largo de las cuales resulta difícil mantener una atención continua, grupos que ven a un mismo profesor una vez a la semana (diez o doce al semestre, y así es imposible tratar materias en extensión o profundidad), manuales de metodología preconciliar (tridentina, no vaticana), carencia de laboratorios de idiomas...
En fin, seguro que ahí están las causas por las que todavía no me he encontrado a un japonés que se considere a sí mismo un buen aprendiz de las hablas extranjeras o que, por consiguiente, no tenga en capítulo semidivino a aquel que se maneje en más de dos. Pero, vaya, éste es también un prejuicio extendido en el común de la humanidad: "Dime cuántas parlas y te diré cual listo eres".
¿Eso es así? Yo, que ya desde pequeño fui cayendo en el vergonzante vicio de estudiarlas a bulto. Como a pesar de variados intentos de reforma, contrición, períodos de abstinencia forzada y autocrítica (sincera siempre), ya desesperando, me veo incapaz de renunciar a ellas a estas alturas de mi vida, reintegrarme a lo normal en los mortales y dedicar mi tiempo a actividades mínimamente de provecho al bien común, en fin, me creo con las credenciales necesarias para dar una opinión, si no cabal, por lo menos que se asiente en experiencia contrastada. Y es ésta: el mérito del que suelte veinte tonterías en veinte lenguas diferentes no iguala, ni de lejos, al de aquel que en la nativa suya diga una sola sensatez. Al sabio que escribe en lenguaje marginal al final se le traduce; el imbécil, si quiere que le escuchen algún día, condenado se verá a ser su propio trujamán.
Dominar idiomas no dice de nosotros más que lo que dice: que disfrutamos de un "hobby" entretenido, que hemos tenido la suerte de vivir en lugares varios, que nuestros padres eran de patrias diferentes. Quien descubra los secretos de la materia original, del mecanismo último de la replicación de virus u, obviamente, de una teoría perfecta de sintaxis aplicable universalmente, merecerá nuestra admiración, la de las generaciones venideras, y, de propina, cuatro o cinco premios nóbeles. La gente como yo nos contentaremos, mientras tanto, con una medallita de recuerdo de algún club de traductores amateurs. Y habrá que dar las gracias.
Esta admiración por el malabarismo en el manejo de las lenguas es moneda general entre la humanidad contemporánea. En el país en el que vivo se convierte casi en idolatría. Existe un prejuicio común entre la ciudadanía japonesa de que el estudio de idiomas extranjeros constituye una de las labores más inhumanas que pueda emprender una persona, y quien consigue tener conocimiento de seis o siete, en opinión del niponito de la calle, necesariamente habrá de ser un miembro de la "eliito", esa raza de nefelitas intratables que, dentro del pensamiento mitológico nacional contemporáneo, habitando las nubes de arriba el monte Fuji, manejan con hilos misteriosos los arcanos del presente, el porvenir y, -sobre todo- del ayer de la nación.
Esta idea preconcebida tiene raíces profundas y antiguas: el gran novelista de principios del siglo XX Natsume Sooseki relata en un texto autobiográfico su desesperación, después de tres años de denodado esfuerzo, por no haber sido capaz de dominar más que los rudimentos de la gramática latina. Es cierto que la estructura de la lengua japonesa -su orden de palabras, por ejemplo- se asemeja en poco a las de las lenguas más estudiadas por la gente del país, o sea: el inglés, alemán, francés, chino y español. No obstante, el hecho de que al húngaro o al finés o al estonio, por poner ejemplos bien trillados, les sucedan tres cuartos de lo mismo no ha sido nunca impedimento para que los ciudadanos de estas sabias naciones europeas hayan dominado las parlas de sus vecinos cuando la necesidad o el gusto les ha inclinado a esos estudios. En Japón, sencillamente, el conocimiento de las lenguas foráneas, debido sobre todo al aislamiento secular, y salvo para una pequeña minoría, nunca ha sido necesidad imperiosa. El búnker nacionalista siempre -lo sigue haciendo- ha fomentado el mito de la "diferencia inexplicable" del pueblo japonés, y obviamente de su lengua: según esta falacia el idioma del país sería, en su "espíritu" tan diferente de los otros que marcaría una barrera casi infranqueable entre el "soto" (lo de fuera) y el "uchi" (el interior, la nación nipona). De un japonés no se espera que sea hablante de una lengua que no sea la suya y, de un extranjero, que si hace uso de alguna jerga local, que lo haga no yendo más allá de construcciones similares a las que empleaban los siux del cine en los doblajes de las películas de nuestra infancia: "Tú, nihon; mi, gaijin. Jau".
Desde mi experiencia constato una realidad muy diferente. En primer lugar, los universitarios japoneses son unos extraordinarios aprendices de lenguas extranjeras: ¡Muchos, a pesar del pésimo sistema de enseñanza, hasta llegan a hablar con soltura algún idioma! Para mí, cómo sean capaces de conseguirlo contituye uno de los grandes misterios que atesora este país. Cuando digo "a pesar del pésimo sistema" no estoy recreando un mito; el sistema es malo, y con avaricia: clases kilométricas (hora y media) a lo largo de las cuales resulta difícil mantener una atención continua, grupos que ven a un mismo profesor una vez a la semana (diez o doce al semestre, y así es imposible tratar materias en extensión o profundidad), manuales de metodología preconciliar (tridentina, no vaticana), carencia de laboratorios de idiomas...
En fin, seguro que ahí están las causas por las que todavía no me he encontrado a un japonés que se considere a sí mismo un buen aprendiz de las hablas extranjeras o que, por consiguiente, no tenga en capítulo semidivino a aquel que se maneje en más de dos. Pero, vaya, éste es también un prejuicio extendido en el común de la humanidad: "Dime cuántas parlas y te diré cual listo eres".
¿Eso es así? Yo, que ya desde pequeño fui cayendo en el vergonzante vicio de estudiarlas a bulto. Como a pesar de variados intentos de reforma, contrición, períodos de abstinencia forzada y autocrítica (sincera siempre), ya desesperando, me veo incapaz de renunciar a ellas a estas alturas de mi vida, reintegrarme a lo normal en los mortales y dedicar mi tiempo a actividades mínimamente de provecho al bien común, en fin, me creo con las credenciales necesarias para dar una opinión, si no cabal, por lo menos que se asiente en experiencia contrastada. Y es ésta: el mérito del que suelte veinte tonterías en veinte lenguas diferentes no iguala, ni de lejos, al de aquel que en la nativa suya diga una sola sensatez. Al sabio que escribe en lenguaje marginal al final se le traduce; el imbécil, si quiere que le escuchen algún día, condenado se verá a ser su propio trujamán.
Dominar idiomas no dice de nosotros más que lo que dice: que disfrutamos de un "hobby" entretenido, que hemos tenido la suerte de vivir en lugares varios, que nuestros padres eran de patrias diferentes. Quien descubra los secretos de la materia original, del mecanismo último de la replicación de virus u, obviamente, de una teoría perfecta de sintaxis aplicable universalmente, merecerá nuestra admiración, la de las generaciones venideras, y, de propina, cuatro o cinco premios nóbeles. La gente como yo nos contentaremos, mientras tanto, con una medallita de recuerdo de algún club de traductores amateurs. Y habrá que dar las gracias.