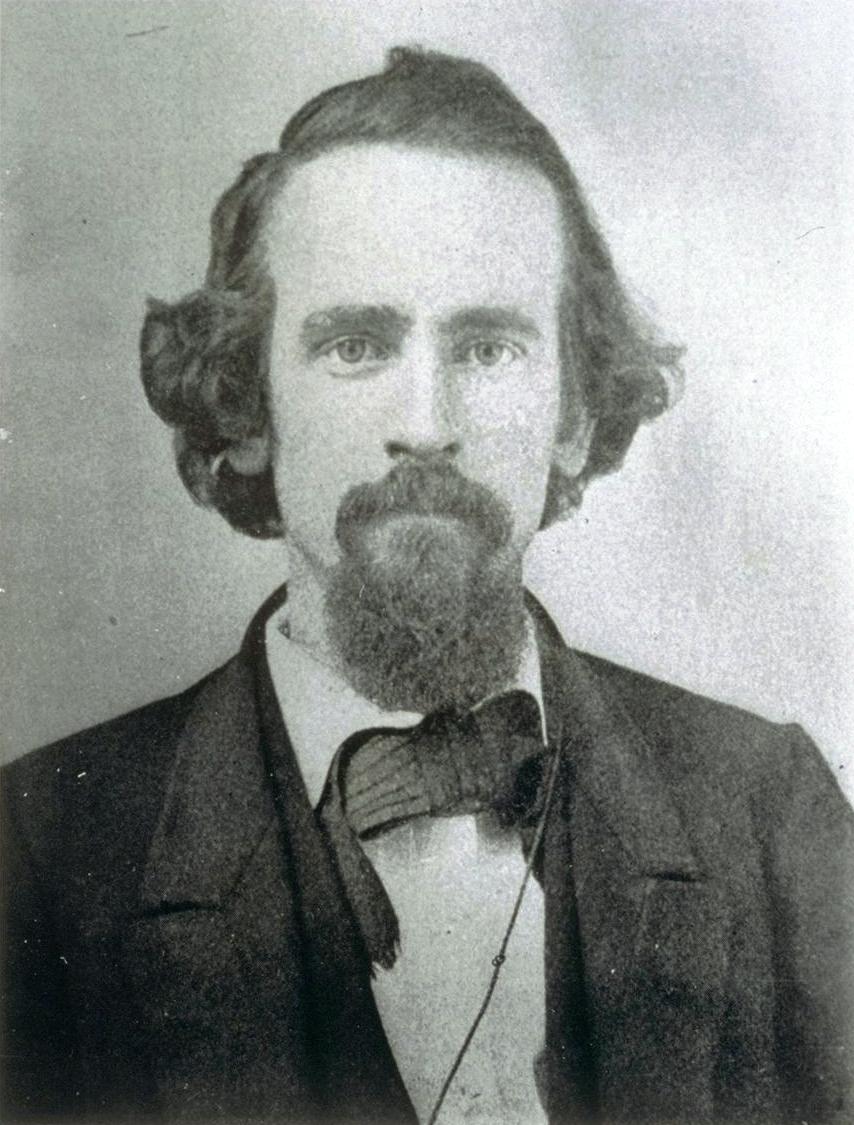0. Introducción.
Es para mí un gran honor y una gran satisfacción el encontrarme hoy aquí, con ustedes, el poder dirigir estas palabras a una audiencia de amigos y a la vez, de amantes de la cultura española y de nuestra universidad salmantina. Antes que nada quiero agradecer a mis compañeros de la Junta directiva de la Sociedad Universidad de Salamanca en Japón, y en especial a su presidente, el embajador Hayashiya, el haberme ofrecido esta oportunidad de hablar de algo que me apasiona sin medida. Tampoco quiero olvidar a la Sra. Miotani, quien me ha ofrecido su apoyo incondicional en el proceso elaboración de esta conferencia. A todos, Muchísimas gracias.
Cuando se me propuso esta intervención de hoy no tuve ninguna duda en aceptar, tampoco dudé en cuál sería el tema. Sólo después, al pensarlo, en frío, caí en la cuenta de varias dificultades que se me presentaban. De estas dificultades déjenme hablarles, pero un poco más adelante. Antes quiero dedicar un poco de mi tiempo a exponer brevemente mis intenciones para la ponencia que ahora comienzo.
Cuando llegué a Japón, en el ya lejano año de 1994, como es lógico, todo a mi alrededor no dejaba de sorprenderme. Créanme cuando les digo que ya desde el primer momento mi relación con este país fue ésa que de forma un poco insípida se suele llamar “amor a primera vista”. Desde entonces y hasta ahora la situación básicamente no ha variado: me encuentro más feliz en esta tierra que en la mía nativa. Esta afirmación que a ustedes les puede extrañar supongo que tengo que aclararla un poco. Soy español y siempre lo seré: amo profundamente a mi tierra, a mi cultura y a mi lengua; pero eso no me impide el sentir un amor casi igual por este país que es el de la mayoría de ustedes, y eso por muchas razones. De la mayor parte de ellas no voy a hablar ahora. Podría decirles de la hermosura de la naturaleza de estas islas, de la amabilidad que siempre he encontrado en el pueblo japonés, del gran valor de su literatura y, sobre todo, de su idioma, para mí, profesional de la lingüística, un tesoro diario de descubrimientos. Todo eso que les digo es verdad. Pero quizá lo que más me agrada de vivir en Japón sea el hecho de que aquí veo mi cultura española, nuestra historia larga y dramática, nuestro idioma y nuestra literatura con una perspectiva diferente e imposible de adoptar si permaneciera en mi país. Cuando me encuentro en España me rodea gente que habla mi lengua nativa, el español. Esta lengua española obviamente, es allí, en mi tierra, lo normal, lo natural. Cuando regreso a Japón sucede, claro, lo contrario: en mi entorno, mi familia, mis estudiantes y colegas, casi todos mis amigos, hablan japonés. Entonces el español se convierte en una lengua especial, más mía, íntima y personal; se convierte no en lo necesario, en lo inevitable, sino en un lujo auténtico; sus palabras, que sólo utilizo para escribir, para comunicarme conmigo mismo, toman otra forma, las veo con nueva perspectiva; les diré aún más: esa perspectiva se convierte en casi mágica.
Con la literatura española me sucede algo paralelo. Recuerdo que el primer otoño que viví en esta tierra lo dediqué a leer el
Quijote. Llevaba un ejemplar pequeño en el bolsillo de mi abrigo y lo iba devorando con avidez en cualquier parte. Una tarde, sentado en un tren expreso de la línea de Odakyu, casi cerca de la estación de Shinjuku ya, levanté los ojos de mi libro y vi una imagen que me maravilló: la luz del atardecer del otoño llenaba el vagón del tren, y en esa hermosísima luz naranja se recortaban las siluetas de las personas –jóvenes, ancianos, niños- sentadas frente a mí. Eran todos japoneses, claro. Eran todos gente de finales del siglo veinte, claro. Hablaban una lengua muy diferente de aquella en la que yo estaba leyendo. Yo venía, en aquel momento, del mundo de principios del siglo diecisiete, de un país del otro lado de la tierra, de la historia de un hombre, don Quijote, que en su propia época, vivía otra ya pasada, ya muerta y que él se empeñaba en hacer volver a la vida. Ese contraste tan fuerte entre idiomas, ambientes y paisajes de mi lectura y de la realidad que me rodeaba aquella tarde tan hermosa del otoño japonés me hizo sentir la grandeza de la literatura y me hizo ver lo afortunado que yo era de poder disfrutar de dos experiencias que para las personas “normales” son muchas veces del todo desconocidas: la de la lectura reposada de la literatura clásica de su propia lengua y la del goce desde el interior de una cultura remota a aquella en la que ha nacido.
Por eso, como les decía antes, el hablar de esta literatura clásica española a ustedes, el hacerlo en mi propio idioma, y sobre todo, el poder tratar de ello en el corazón de esta ciudad de Tokio, a la que tanto amo, me llena de satisfacción. Les tengo que hablar de todas maneras de alguno de mis temores. Los alemanes tienen un refrán muy oportuno en esta situación: “Nunca regales lechuzas en Atenas”, o sea, “No quieras enseñar a los atenienses algo de filosofía, porque ellos saben más que tú”. Tengo constancia de que ahora me escuchan personas que conocen más de literatura española que yo mismo, por eso sería una muestra de la más ridícula imprudencia por mi parte, algo del todo sin sentido, el que yo intentara en este momento pronunciar una charla erudita ante esas personas. Los salmantinos somos gente muy habladora, nos encantan las tertulias, esas conversaciones a la hora de la siesta en las que, en los cafés, durante las largas tardes castellanas del verano o la cortas del invierno, nos reunimos para tratar de todo, de lo divino y de lo humano. Permítanme que hoy aquí sienta que eso es lo que estamos haciendo: que aquí nos reunimos no para una conferencia académica, sino para una charla en la que yo les presento a ustedes, mis amigos, a otros amigos queridos: los libros de la literatura española que hablan de mi ciudad, esos libros por los que yo siento una gran pasión y sin los que mi vida sería mucho más oscura, mucho más triste y mucho más vacía. Permítanme también, finalmente, olvidarme a partir de este momento de mi profesión académica, de mi formación como filólogo y lingüista, y véanme ustedes sencillamente como un lector empedernido y nada más.
El título de esta conferencia en español es “Salamanca en la literatura”. La verdad es que más que el nombre de una conferencia éste debería ser el de todo un curso. Intentar hablar en una hora de todas las obras, de todos los libros o escritores relacionados con Salamanca a lo largo de la literatura española, sería igual que intentar recorrer el museo del Prado en una hora. Acabaríamos enfermos. Por eso me he permitido hoy reducir mi charla a cuatro o cinco escritores y obras clásicas. De la literatura contemporánea de Salamanca esperemos tener ocasión de hablar en otro tiempo. Les pido que me disculpen de antemano: la selección está motivada por causas personales. Estos son los autores que desde niño más me han apasionado, los que siempre me han acompañado en el viaje de mi vida y los que lo harán hasta que éste acabe. Si a alguno de ustedes esta selección les parece demasiado limitada o si su curiosidad no se siente suficientemente satisfecha les recomiendo este libro:
Salamanca en la literatura, de D. Luis Cortés, el gran experto en letras medievales de nuestra Universidad.
Salamanca es una ciudad en la que aún hoy en día se respira literatura: en la parte antigua es imposible situarse en ningún punto en el que no podamos encontrar algo que no nos recuerde algún episodio, algún personaje del mundo de las letras. Si paseamos por el Puente Romano veremos el famoso toro sin cabeza contra el que el ciego golpeó al Lazarillo de Tormes. Un poco más a la izquierda, al final de la cuesta que sube a la facultad de Ciencias, encontramos la escultura de la vieja Celestina. Si pasamos esta facultad de Ciencias podemos ver la casa de Torres Villarroel, el famoso profesor del siglo dieciocho al que debemos, entre otras obras, el relato más divertido de la vida de cualquier persona de la época. En fin, siguiendo así no podríamos parar: porque hasta ese siglo dieciocho de Torres Villarroel casi todos los personajes importantes de la literatura española, por una causa o por otra, han tenido relación con la ciudad, y sobre todo, con nuestra Universidad.

1. El
Libro de Buen AmorEs precisamente en la biblioteca de ella donde se guarda una de las obras maestras de nuestra literatura medieval: el manuscrito del Libro de Buen Amor. Existen otros dos –en la Real Academia y en la Biblioteca Nacional, ambos en Madrid- pero el nuestro, el salmantino es, sin ninguna duda, el más completo y el más hermoso. Se trata de un manuscrito con letra de gran elegancia, negra y roja, de principios del siglo XV. Nunca olvidaré la mañana de abril en la que, gracias a mi maestro en Literatura Medieval, el sabio profesor Pedro Cátedra, tuve oportunidad de ver y de hojear por primera vez el manuscrito. Esa mañana la recordaré siempre como una de las más emocionantes de mi vida. Salvo que sean ustedes investigadores profesionales seguramente será muy difícil que puedan tener el privilegio de sentir en sus manos esta gran joya de las letras españolas. De todas maneras existe una edición facsímil publicada en 1975 a cargo del profesor Real de la Riva. La edición es tan buena que cuando uno de los mayores expertos contemporáneos en esta obra, el Prof. Blecua, publicó su edición no tuvo necesidad de consultar el original: trabajó sobre la facsímil y solamente una vez vino a Salamanca: cuando quiso comprobar si un punto era realmente tinta o un excremento de mosca…
Personalmente, el
Libro de Buen Amor es mi obra preferida de la literatura española de la Edad Media. Lo es por varias causas, pero el principal es porque conozco pocos libros más divertidos que éste. En él vamos conociendo los amores vividos por el Arcipreste de Hita, el propio autor. Se trata de un texto realmente avanzado, hasta revolucionario en la época: no sólo se nos habla de amores, sino de los de un sacerdote católico, alguien al que no se le estaban permitidos. De este Juan Ruiz, de este Arcipreste, conocemos muy poco que no sea invención: casi todo lo que sabemos es eso que digo: que era religioso, que era nacido en la ciudad de Hita, en la provincia de Guadalajara, que escribió nuestro libro y que persiguió, admiró, respetó y amó mucho a las mujeres, a todas: a las rubias, a las morenas, a las jóvenes, a las monjas (lo que era un escándalo, claramente), pero sobre todo a las pequeñas, algo que yo mismo comparto. Cuando alguna jovencita japonesa se me queja de su pequeña estatura yo siempre le recuerdo el poema de este Arcipreste de Hita que en el siglo catorce, con gran inteligencia decía estas cosas que me permitirán ustedes que les lea ahora.
De las chicas que bien diga el Amor me fizo ruego,
Que diga de sus noblezas; yo quiérolas decir luego;
Decir vos he de dueñas chicas, que lo habredes por juego:
Son frías como la nieve, y arden como el fuego.
Son frías de fuera, con el amor ardientes;
En la cama solaz, trebejo, placenteras, rientes;
En casa cuerdas, donosas, sosegadas, bien facientes;
Mucho al y fallaredes, adó bien paráredes mientes.
Sin duda el Arcipreste era un hombre de gran inteligencia ¿no les parece? En este libro, en versos muy diferentes y variados, cabe todo el mundo, todo el mundo de la Edad Media española, con él sentimos la vida de la calle, de hombres y mujeres a los que les mueve esa presencia continua en la literatura española: el amor. Curiosamente ese “Buen amor” del que nos habla el título no es tanto el amor al que me refiero, el amor erótico, sino el amor a Dios. Al amor de hombre y mujer, el Arcipreste lo llama “Loco Amor”, ése que debemos evitar. En su prólogo nos lo dice: “Habrá gente que se escandalice con lo que aquí escribo cuando muestro tanto del loco amor. Lo hago para que lo desechen”.
Y desecharán y aborrecerán las maneras y maestrías malas del loco amor, que hace perder las almas y caer en saña de Dios, apocando la vida y dando mala fama y deshonra y muchos daños a los cuerpos. Empero, como es cosa humana el pecar, si algunos, lo que no les aconsejo, quisieran usar del loco amor, aquí hallarán algunas maneras para ello.
¿Era verdad este propósito del Arcipreste o se trataba solamente de evitar los problemas con las autoridades de la Iglesia a la que él pertenecía? Yo quiero creer que un hombre tan sinceramente apasionado, que tanto valoró a las mujeres, no puede de verdad considerar que el fruto de su relación con ellas, el amor, sea un fruto malvado.
Sin ninguna duda el Arcipreste fue uno de los hombre más notables de su época. Antes he dicho que casi no sabemos nada de él: pero no es cierto. Conservamos su retrato literario, el que él mismo se hizo en su libro.
El único problema de la lectura del Libro es, seguramente, su gran variedad. Como ya les he dicho, aquí cabe todo el mundo medieval, no sólo la narración de los amores del Arcipreste, también las oraciones, a Cristo, a Santa María, gran cantidad de “enxiemplos”, que son cuentos en verso con los que el autor nos pone ejemplos de lo que trata. Como todos los libros grandes de poesía no les recomiendo que lo lean de seguido, sino que lo tengan sobre su mesa, al lado de su cama o futón y lo vayan abriendo de vez en cuando, disfruten dos o tres páginas y se diviertan recreando ese mundo de pasión de uno de los más notables de la literatura en lengua castellana.
El Libro de Buen Amor tiene una profunda relación con Salamanca. Durante siglos, no obstante, por decisión real, estuvo depositado en la Biblioteca del Escorial. Ello era para nosotros un motivo de gran tristeza. Pero este estado se remedió en los años cuarenta del siglo pasado gracias a nuestro rector Antonio Tovar, que consiguió la devolución del manuscrito. Con todo, ni el Arcipreste ni el argumento del Libro tuvieron relación aparente con nuestra ciudad de Salamanca ni con nuestra Universidad.

2. La
CelestinaLa siguiente obra de la que les voy a hablar, la
Celestina, sí que la tuvo, y por muchos conceptos. Primero porque su autor, Fernando de Rojas, fue estudiante de nuestra Universidad: estudiante de Derecho, según parece, a finales del siglo quince. En el prólogo de esta obra de teatro, sin duda la más notable de todas las que se han escrito en español, el autor nos cuenta que el primer acto de ésta circulaba entre los estudiantes salmantinos y que él, en unas vacaciones de quince días, escribió el resto. Hoy nos parece bastante difícil de creer que una obra tan profunda y pensada esté escrita por un estudiante durante un período de tiempo tan corto. Con todo, nadie ha logrado ninguna prueba de que lo que se afirma no sea verdad. En esta obra, a medio camino entre la Edad Media y el Renacimiento, se nos cuentan los amores de un joven noble, Calisto, y de la bella Melibea. El joven ha entrado en el jardín de la casa de ella a rescatar un halcón, un pájaro con el que estaba cazando, y se encuentra de repente con la hermosa Melibea. Entonces le intenta hablar, pero ella lo rechaza. Completamente enamorado solicita, a través de un criado suyo, la ayuda de una vieja alcahueta, Celestina, intermediaria entre los amantes, y, finalmente consigue su propósito: Melibea termina perdidamente enamorada de él. Pero este lazo entre ambos Celestina, lo había conseguido gracias a un pacto con el diablo: el fin no podía ser diferente del desastre. La pareja de enamorados, los criados, la propia Celestina, tras gozar, terminan muriendo como castigo de su pasión y de la intervención del diablo.
Cervantes nos dice de la
Celestina, un texto que sin duda conocía bien que es una
obra divina, si no fuera tan humana. Y es que este libro está lleno de humanidad, pero de humanidad en el peor de los sentidos: de pasiones bajas satisfechas, de ambición, de engaños, de egoísmo. Si en el
Libro de Buen Amor encontrábamos, a pesar de los avisos morales del prólogo, una obra llena de vida, de alegría, en la
Celestina el mundo ya es oscuro, terrible, negro totalmente. A pesar de esto, es una obra que hay que leer: está recorrida por gran sabiduría: humana, clásica, literaria y popular. Los estudiosos de las letras la consideran, después de el
Quijote, la segunda gran obra de la literatura española: su prosa, su estilo son magníficos, suaves y musicales en algunas partes, brutales y salvajes en otras.
Los filólogos nos dicen que el marco de la
Celestina, la ciudad donde se desarrolla, no es un lugar real, sino una ciudad ideal que sólo existe en la imaginación de Fernando de Rojas. Esto los salmantinos no lo aceptamos. Para nosotros, aunque no se diga en la obra, la ciudad en la que sucede es sin duda la nuestra: Salamanca, la Salamanca de finales del siglo quince. Para afirmar eso incluso hemos dado a uno de los tres pequeños montes sobre los que se construyó en época pre-romana el nombre de Peña Celestina y hasta hemos localizado el propio huerto de Melibea en uno de los lugares más hermosos de la zona antigua, junto a lo poco que queda de las murallas de la ciudad. Cuando vayan a Salamanca pregunten por él, por el “Huerto de Calisto y Melibea” y disfruten desde allí de la visión única de las catedrales al atardecer.

3. El
Lazarillo de TormesBien, ya hemos llegado a la mitad de nuestro camino, ya estamos en la época dorada de Salamanca, en el Renacimiento, en pleno siglo XVI. Ésta es la época en la que se construye nuestra fachada de la Universidad, en la que los Reyes Católicos y después su nieto, Carlos V, la favorecen; la época en la que jóvenes de todos los rincones del mundo –como nos recuerda Cervantes en uno de sus relatos,
El licenciado vidriera, estudian en Salamanca. La ciudad se llena de todo tipo de gentes, de sabios y de ignorantes, de estudiantes serios y de estudiantes pícaros, de lo mejor de la nobleza de las Españas y de los peores criminales. Sólo en nuestra ciudad podría nacer un personaje como fue Lázaro de Tormes, el protagonista de
El Lazarillo de Tormes, en la aldea de Tejares (hoy un barrio de Salamanca al que se llega en autobús en quince minutos). Yo siempre he sentido una relación especial con el Lazarillo de Tormes. Hoy en día todos los niños salmantinos nacen, al contrario de lo que le sucedió al Lazarillo, en el lado derecho del Río, en el gran hospital universitario. Yo pertenezco a los últimos niños de la última generación que tuvo el privilegio de nacer en su casa: mi hermano, que es cuatro años menor que yo, ya vino al mundo en la clínica Universitaria. Por eso, y porque la casa de mis padres está en el lado izquierdo del río, no muy lejos de Tejares, yo soy uno de los pocos salmantinos que pueden afirmar que, al igual que el Lazarillo, nacieron en la parte izquierda. Por fortuna para mí ahí se termina el parecido, porque mi vida y la suya en nada tienen de relación. La madre del pobre pequeño, no siendo capaz de mantenerlo, se lo entregó a un ciego como criado. Junto a este ciego, el Lazarillo se hizo hombre, dejó de ser inocente y niño. Éste es también un libro triste y brutal, como la
Celestina. Especialmente los que somos padres no podemos dejar de leerlo con amargura. Sin embargo, les recomiendo a ustedes el viaje por la España triste del siglo XVI, por todo lo que vale. Hay mucha gente que sostiene que el
Lazarillo es la primera novela moderna europea. No sé si será verdad. En ella el protagonista no es un noble, un gran hombre, un héroe, sino un pobre mendigo, o como lo llaman los especialistas: un
anti-heroe. Tal idea de la gloria de lo pobre, lo triste, hasta lo despreciable, era revolucionaria en este tiempo. Más todavía cuando el relato está escrito por el propio Lazarillo, quien no esconde nada de sus obras, no se justifica, sino que se muestra tal y como era. Igual que decía la Celestina de sí misma,
Soy una vieja como el mundo me hizo, ni mejor ni peor, lo mismo podríamos contar del pobre Lazarillo: el mundo le hizo pícaro y de esa vida de pícaro nacería un género literario que sin duda es el más notable de la literatura española: la picaresca, un conjunto de novelas en las que se nos cuentan los trabajos y las aventuras de esos hombres a los que hoy llamaríamos “homeless delincuentes”, esas vidas que al final resultarán más enriquecedoras para nosotros que las de los reyes, los santos o los papas.
La Celestina fue una obra anónima. Su autor no se atrevió en su primera edición a firmarla abiertamente. Si sabemos quién es fue porque al principio de ella incluyó unos versos acrósticos, o sea, que leyendo la primera letra de cada uno podemos conocer su nombre. El autor del Lazarillo no se atrevió a eso: hoy en día desconocemos quién fue quien lo escribió. Hay varias teorías, pero ninguna está completamente aceptada por la crítica. En nuestra ciudad quedan dos restos de la presencia de esta obra: la escultura del ciego y del Lazarillo y el toro ibérico. Este toro, como él nos cuenta en su libro, en el siglo XVI se encontraba a la entrada del Puente. Ahora lo vemos en el centro. Durante los últimos treinta años el Ayuntamiento ha estado moviéndolo de un lado para otro: cuando vayan a Salamanca no sé muy bien dónde lo van a encontrar. En cualquier caso fue aquí donde sucedió la siguiente historia.
Del capítulo primero
Salimos de Salamanca, y llegando a la puente, está a la entrada della un animal de piedra, que casi tiene forma de toro, y el ciego mandóme que llegase cerca del animal, y allí puesto, me dijo: “Lázaro, llega el oído a este toro, y oirás gran ruido dentro de él.” Yo simplemente llegue, creyendo ser ansí; y como sintió que tenía la cabeza par de la piedra, afirmó recio la mano y dióme una gran calabazada en el diablo del toro, que más de tres días me duró el dolor de la cornada, y díjome: “Necio, aprende que el mozo del ciego un punto ha de saber mas que el diablo”, y rió mucho la burla.

4. Fray Luis de León
Dejamos ahora en su viaje al Lazarillo, continuamos con el nuestro por el Renacimiento español y nos encontramos con una figura que para nosotros, los que nos sentimos salmantinos de raza, es un orgullo recordar: Fray Luis de León. No era salmantino de nacimiento, como no lo serían la mayor parte de los grandes nombres de la literatura relacionados con nuestra ciudad: Miguel de Unamuno o Gonzalo Torrente, por ejemplo. Nació en Belmonte (Cuenca) en 1527, en la época aquella en la que la segunda generación de conquistadores se abría camino por las rutas desconocidas de América. Fray Luis estudió en Salamanca, no la carrera de su padre, el Derecho, sino las letras hebreas. Éstos eran años de gran interés por los estudios de la
Biblia: Lutero acababa de publicar su traducción y Erasmo de Roterdam afirmaba la superioridad de las versiones originales en griego y en hebreo sobre la versión al latín de San Jerónimo, que era el texto oficial de la iglesia Católica. Fray Luis tomó partido en esta discusión por el camino más valiente, pero también el más peligroso: defendió el valor del texto hebreo del antiguo testamento y eso le supuso grandes problemas frente a la Santa Inquisición. A causa de esta disputa religiosa, por defender valientemente sus opiniones desde su puesto de profesor de la Universidad, Fray Luis sufrió cuatro años de cárcel. Cuando salió ya libre de las falsas acusaciones que había tenido que soportar y volvió a sus clase se cuenta que ésta estaba llena de estudiantes esperando palabras duras contra sus acusadores. Él, sin embargo, tranquilamente continuó con la lección interrumpida cuatro años atrás con la frase: “Decíamos ayer”. La enseñanza de Fray Luis era la de que esas acusaciones, esos cuatro años de cárcel, no tenían en realidad ningún valor: lo que merecía la pena de verdad era lo que sucedía en esa clase, en sus clases en las que no había dejado de pensar durante todo el tiempo de prisión. Los grandes profesores de nuestra Salamanca exiliados por desgracia a lo largo de nuestra historia (Miguel de Unamuno, Enrique Tierno Galván) siempre han regresado con esa frase del maestro Fray Luis: “Decíamos ayer”.
Fray Luis de León fue un profesor excelente en sus estudios, un hombre envuelto en las luchas de su época, tristes y terribles, como tristes y terribles fueron la
Celestina y el
Lazarillo. Pero su literatura, los poemas que nos regaló, son obras de tono hermosamente sereno, suave y optimista. En la literatura supo encontrar una paz que le negó su vida real. Famosas son sus
Oda a Salinas, el catedrático de Música ciego, gran amigo de Fray Luis, y su
Oda a la vida retirada. Permítanme leerles algún verso de esta última obra, versos que para mí, español, salmantino y universitario, están llenos de una emoción inevitable.
Vivir quiero conmigo,
gozar quiero del bien que debo al cielo
a solas, sin testigo,
libre de amor, de celo,
de odio, de esperanzas, de recelo.
Del monte en la ladera
por mi mano plantado tengo un huerto
que con la primavera
de bella flor cubierto,
ya muestra en esperanza el fruto cierto.
Como no podría ser de otra manera, nuestra Universidad vive el espíritu de Fray Luis de León. Primero encontramos, la estatua que mira hacia la fachada de la Universidad, estatua que afortunadamente ahora se encuentra libre del pedestal que la elevaba: Fray Luis, hombre humilde y bueno, estoy seguro que hubiera preferido estar así, más a pie del suelo, más entre la gente, entre los universitarios que tanto le amaban. Dentro del Edificio Antiguo encontramos todavía su aula; la clase tal y como se veía en la época en la que daba sus lecciones. Pocos lugares hay más emocionantes que éste en toda la ciudad de Salamanca.

5. San Juan de la Cruz.
Quizá lo más grato de la labor universitaria sea el hecho de sentirse un elemento de la cadena humana del saber, de ver que se recogen los conocimientos de los maestros y se transmiten a la siguiente generación. Eso debió de sentir Fray Luis del siguiente poeta al que nos vamos a referir: San Juan de la Cruz.
San Juan de la Cruz, o Juan de Yepes, que era su nombre real, nació en un pueblecito de la provincia de Ávila, Fontiveros, en 1541. Seguramente alguien les haya recomendado el que visiten Ávila: yo también lo quiero hacer ahora. Para mí sin duda es la ciudad que guarda más puro el espíritu de Castilla, de la Castilla de finales de la Edad Media y del Renacimiento. Dentro de sus murallas, en el aire frío de la sierra de Gredos, podrán vivir el tiempo detenido de una España eterna y universal, que diría nuestro Rector Unamuno. Pero además de visitar Ávila les recomiendo que se aparten un poquito y paseen por el pueblo donde nació san Juan de la Cruz, o, todavía mejor, por el campo que rodea el pueblo. ¿Qué hay de interesante en este campo? Seguramente otra persona les dirá: “Nada”. Y es que realmente, a excepción de enormes rocas en una extensión casi sin árboles ni naturaleza, en el campo que rodea la ciudad de Ávila no hay nada. Pero esa nada es una nada grandiosa, enorme, un espacio que sobre todo en invierno se nos hace íntimo, que nos obliga a mirar para dentro, a buscar en nuestro interior el calor, la belleza que no encontramos fuera. Bueno, para mí, particularmente, este paisaje desolado y salvaje tiene mucha belleza, una belleza primitiva y antigua, una belleza que nos trae recuerdos de ese mundo en el que no existían los hombres, en el que casi no existía la vida, un mundo del que nos hablan los geólogos y los físicos pero que de primera mano jamás podremos conocer.
Yo, cuando desde el tren o desde el autobús veo esta tierra llena de grandes piedras y de nada perfecta no puedo sino recordar al gran poeta que fue san Juan de la Cruz y no puedo sino pensar que sólo un poeta nacido dentro de este paisaje duro, profundo, nos podría haber regalado una obra tan profunda, tan contenida y tan serena. La gran obra de san Juan se reduce a trescientos versos excepcionales, trescientos versos que le hicieron inmortal. Del resto de su otra obra poética, de los comentarios en prosa y de su obra teológica, podemos prescindir. Son sólo tres poemas, el
Cántico espiritual, la
Noche oscura y la
Llama de amor viva, los que nos maravillan, los que hoy me obligan a que en esta tarde de un remoto país, de un tiempo remoto para el poeta, les tenga que traer el recuerdo de ese hombre pequeño y humilde que vivió y murió en mi tierra ya hace casi quinientos años.
San Juan fue alumno de Fray Luis en Salamanca. A los veinte años comenzó sus estudios en nuestra Universidad y con ella mantendría una relación continua que sólo terminaría con su muerte, en 1591. Al igual que su maestro, fray Luis, san Juan fue un hombre valiente, peleador, empeñado en las reformas religiosas que traían los aires del Concilio de Trento, y por su lucha religiosa, al igual que su maestro, sufrió cárcel durante varios meses. San Juan era un hombre de muy baja estatura (Santa Teresa le llamaba: “mi medio fraile”) pero de sensibilidad grande y profunda. En su poesía esta sensibilidad se manifiesta de forma inevitable. Es su escritura, como digo, una escritura llena de fuerza y energía, y es que el tema único de ella es el amor, el amor erótico, entre hombre y mujer. Parecerá muy extraño que un fraile en el estricto siglo XVI escribiera de este tema y lo hiciera con palabras que contenían tanto fuego: del mismo modo que sucede en la
Biblia, en el
Antiguo Testamento, más concretamente en el
Cantar de los Cantares, este amor humano es un símbolo del amor divino, el que sienten las criaturas por su Dios, el Dios cristiano. Así, en la obra de san Juan la figura de la amada, es el creyente, la criatura creada por su Dios; mientras que el amado, el esposo, será el propio Dios. Seguramente sea difícil para alguno de ustedes entender la poesía perfecta de nuestro autor en su versión original. Les pido que no la escuchen por su significado, sino por su sonido. Escúchenla como lo que es, como unas palabras que consiguen aquello a lo que aspira la auténtica y más elevada poesía: a convertirse en música. Para mí no hay poemas más musicales, con mayor belleza sonora que los de san Juan de la Cruz. Permítanme ahora que les lea ahora algunos versos del
Cántico espiritual, quizá los más encendidos:
La Esposa
13. Mi Amado, las montañas,
los valles solitarios nemorosos,
las ínsulas extrañas
los ríos sonorosos,
el silbo de los aires amorosos,
14. la noche sosegada
en par de los levantes del aurora,
la música callada,
la soledad sonora,
la cena que recrea y enamora.
15. Nuestro lecho florido,
de cuevas de leones enlazado,
en púrpura tendido,
de paz edificado,
de mil escudos de oro coronado.
Supongo que habrán observado que este paisaje fantástico, la tranquilidad en la que en esta noche el amado y la amada se encuentran está marcada por lo que llamamos los filólogos “aliteraciones”, repeticiones del mismo sonido en el mismo verso o en versos cercanos. En todo el fragmento las eses nos marcan con su tono suave el silencio de la noche. Es más, la aparición de sonidos nasales y líquidos, la
m, la
n, la
r y la
l, sonidos continuos en su pronunciación y, por tanto, dulces (por contraste con los oclusivos, como la
p, la
b, etcétera, en los que se produce una explosión en la boca al pronunciarlos) estos sonidos nos marcan un paisaje de suave melancolía.
Vamos a verlo con más calma en los primeros cinco versos del fragmento. Observen por ejemplo: “
Mi amado, las montañas”. Aquí, de diez consonantes cinco son nasales, o sea,
m, n o
ñ; sólo aparecen dos oclusivas, la
d y la
t, y aún ésta se encuentra “suavizada” por la
n anterior, en una posición que solemos llamar de “coda consonántica”. Vean también como las erres se repiten en eco en tres casos de los versos restantes: “
solitarios nemorosos”, “ríos sonorosos”, “aires amorosos”. En esta primera estrofa finalmente fijémonos un poco en las vocales: miren cómo juegan también las oes y la aes: en el primer verso, “
Mi amado, las montañas” de ocho vocales cinco son aes; en el segundo, de doce, seis son oes; el tercero, de siete, cuatro aes; el cuarto, de siete, seis aes; en el quinto y final, doce vocales y cinco oes. En definitiva, existe un juego vocálico entre versos, en unos las aes son mayoría; en otros, la oes. ¿Será demasiado decir que este contraste entre vocales abiertas, y semi-cerradas, nos produce una sensación de variedad, de vaivén como el del viento, como ese “
silbo de los aires amorosos” del final de la estrofa? Pero ¿son todo aes u oes? No: miren cómo los primeros acentos de las tres últimas sílabas caen precisamente en tres íes:
ínsulas, ríos, silbo. Quizá ese sonido “cerrado” agudo de la más anterior de la vocales, ésa que se pronuncia en la parte más adelantada de la boca, nos sirva como contraste también, nos marca el ritmo de los versos, ofrece un dinamismo que evita la monotonía, el aburrimiento que podríamos sentir si las vocales abiertas o semiabiertas predominaran en el poema. Son algo así como la nota disonante que los grandes compositores siempre introducen para evitar que su música sea demasiado previsible.
6. Conclusión.
A las puertas del siglo diecisiete, el siglo de Cervantes, de Góngora y Quevedo, ese siglo fundamental en la literatura española, con el dulce y mínimo san Juan de Ávila, san Juan de la Cruz, muerto en el 1591, quiero terminar hoy nuestro primer viaje por Salamanca y las letras españolas. Créanme que ha sido un gran placer el poder compartir con ustedes en esta tarde de la primavera incipiente del Japón ese regalo de la vida que son las obras de nuestros grandes poetas. Nada me alegraría más que el poder pasear algún día con ustedes por Salamanca, por las calles, los caminos y los paisajes por los que también pasearon Fernando de Rojas, el Lazarillo de Tormes, Fray Luis de León y San Juan de la Cruz; nada me llenaría más de satisfacción que poder mostrarles a todos ustedes personalmente, uno por uno, ese tesoro del que cualquier escolar salmantino se enorgullece legítimamente: el manuscrito del Libro de buen amor, sin duda la obra más vital de toda la Edad Media española. Hasta que llegue el momento en que este sueño se cumpla, me despido dándoles las gracias a todos ustedes por su atención y también haciendo un gesto de agradecimiento al espíritu de nuestros grandes literatos, ese espíritu inmortal que, estación tras estación, año tras año, en nuestro camino por el mundo, por la vida y por los siglos, nos acompaña, nos consuela y nos conforta. Muchas gracias.



-1.jpg)