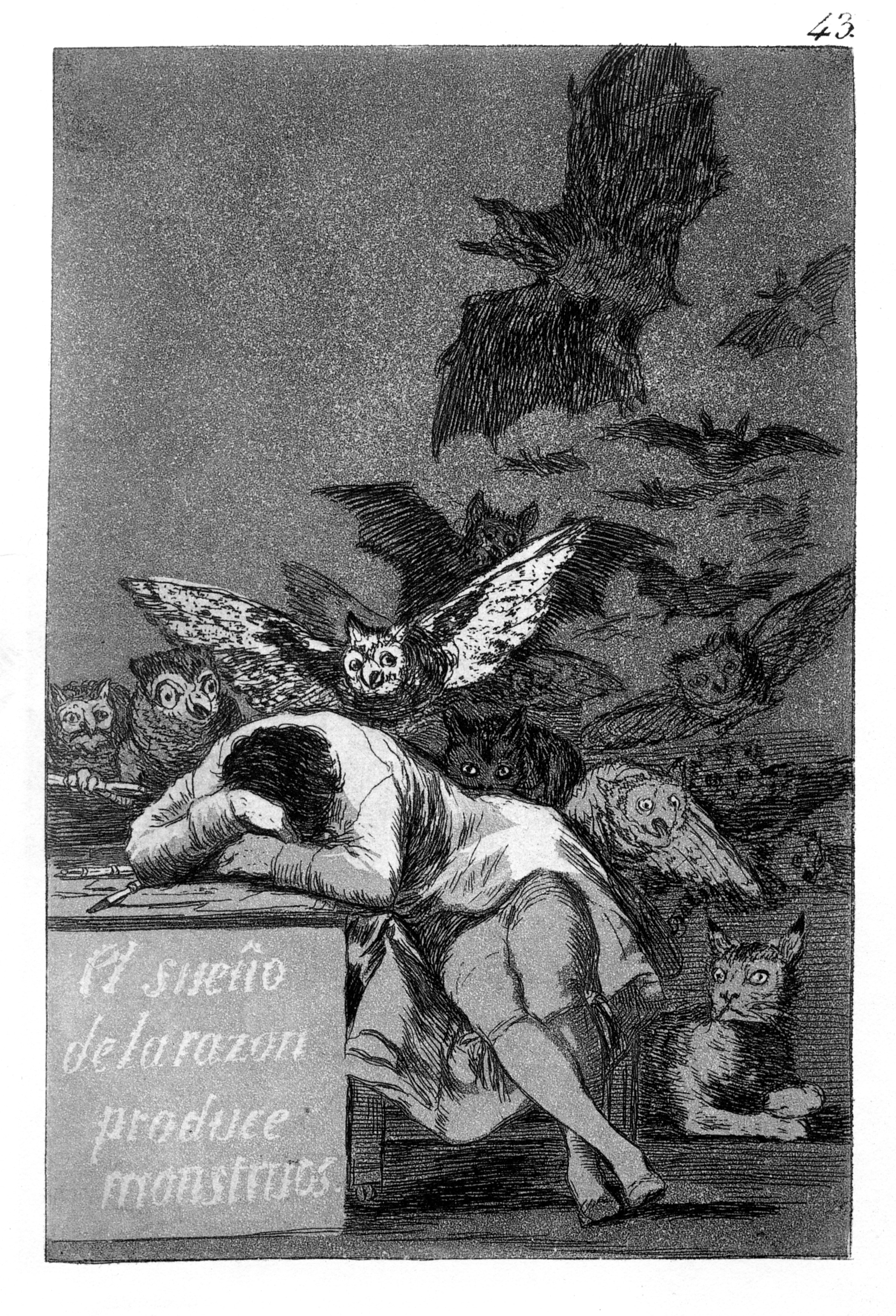A propósito de la
anterior entrada de este blog, varios amigos me han escrito preguntándome si de verdad yo estaba tan molesto por el resurgimiento de las lenguas regionales, ésas que en España reverdecen ahora por doquier, como para escribir un artículo tan cáustico. Ni mucho menos -les respondo-, los creadores de lenguas, los hablantes de ellas, de las que sea, gozarán siempre, no sólo de mi aprobación y entendimiento, sino de mi apoyo, mi estímulo y hasta mis más calurosas bendiciones.
A alguien quizá sorprenda la afirmación esa de que
los creadores de lenguas gozarán siempre de mi apoyo; porque, el extremeño, ¿no es una lengua natural, o sea, no creada? Lo cierto es que todas las lenguas, por lo menos en el espacio europeo en el que nos movemos, no son sino productos "artificiales", obras construidas por decisiones humanas, y no del todo fruto de una evolución similar a las realidades de la naturaleza. Me explicaré.
Imaginemos a un viajero que en el año mil de nuestra era recorre a pie, desde Madrid hasta París, una ruta que atravesara los Pirineos centrales. En su andadura comprobaría que, cotidianamente, la lengua del lugar en el que hiciera noche se iba diferenciando ligeramente de la del de su origen; pero le sería con toda seguridad imposible determinar en qué punto de su camino un idioma había dejado paso a otro. Mil años después, en un bar de este lado de la frontera el camarero te pregunta por tu consumición en castellano; caminas quinientos metros, atraviesas una línea imaginaria, entras en el primer tugurio que te sale al paso y la totalidad de la parroquia conversa ya en francés. ¿Qué ha sucedido entre tanto, desde el hipotético viaje de nuestro caminante hasta este siglo veintiuno? Literaturas, medios de comunicación de masas y, sobre todo, estados-nación, han florecido. De entre toda esa sopa amorfa de variantes lingüísticas con las que se encontraba el caminante, una, la de la corte, se ha convertido en la prestigiada; en ésa se han escrito los libros fundamentales de la nación, las leyes y los fueros, en ella se ha instruido primero a las élites y después a las masas. Desde un punto de vista estrictamente científico los rasgos fónicos, morfológicos o sintácticos de la lengua de Madrid, París o Londres no son más "válidos" que los de la de Zaragoza, Marsella o Bristol; sencillamente condicionamientos humanos, extralingüísticos han hecho que aquellas variantes y no éstas fueran objeto de exaltación y, por tanto, se vieran imitadas. No inclinaron la balanza supuestos méritos internos del castellano para que ella se convirtiera en la lengua de la administración, sino las decisiones de los reyes y las élites. Con respecto a los idiomas regulados en nuestra época esa "artificialidad" se nos hace más evidente. La lengua hebrea moderna es producto de un grupo de sabios que determinaron, por ejemplo, cuál era la pronunciación canónica de entre todas las posibles. La lengua vasca unificada, el "euskera batua" que aprendemos los no euskaldunes, el que se emplea en la escuela o en televisión, es también un constructo de expertos y así lo sienten, según me dicen, los hablantes nativos. Dentro de cien años, cuando todos ellos ya hayan sido escolarizados en batua, tal sentimiento desaparecerá. Al bable moderno, al aragonés, a todas las otras lenguas regionales emergentes -también al
estremeñu de la
Güiquipeya- les sucede lo mismo: o se ha implantado como común una variante elegida -artificialmente- entre las muchas posibles, o se trata de un sistema lingüístico ensamblado usando materiales de esas variantes.
¿Era el charro una broma mía? Lo era, pero no tanto. Salamanca fue una zona lingüísticamente castellanizada desde muy temprano. No obstante, gracias a lo que sabemos hoy en día de las hablas astur-leonesas vivas, a cualquier lingüista bien formado le sería posible reconstruir con bastante fidelidad el dialecto usado en la provincia de Salamanca antes de su castellanización definitiva. Requeriría un esfuerzo continuado e ímprobo, pero si hubiera auténtica voluntad por parte de los ciudadanos en dos generaciones existiría una masa suficiente de hablantes nativos como para considerar el idioma reimplantado. ¿Merecería ese esfuerzo la pena o no? Para responder a esta pregunta tendremos que considerar ahora lo que sigue.
El idioma presenta dos caras, dos funciones: la primera, la que apela al consciente humano, es aquella que llamaré expresivo-comunicativa, esa que usamos para hacernos entender. La lengua tiene, además, un componente más "profundo", más hundido en nuestro mundo síquico; gracias a esta cara subconsciente nos es posible convertir al idioma en un vehículo de placer lúdico, de juego maravilloso: el uso de la palabra por mera diversión, la poesía, la literatura, nos lo atestiguan. A esta segunda naturaleza subterránea del lenguaje oral humano pertenece eso que un poco torpemente se da en llamar las "señas de identidad", el sentimiento de pertenencia a la tribu, el placer pitecantrópico de usarlo como arma, la tentación de convertirlo en
crisol de las esencias de la raza. Yo hoy prefiero no hablar de algo con tufos tan sulfídricos: contra ellos iba, fundamentalmente, mi parodia del idioma
Txarho. No diré más: me limitaré a esperar, quizá ingenuamente, que, junto a ejércitos, fiestas de toros, supersticiones religiosas y otras rémoras aún supervivientes del neolítico, pasen algún día, natural y tranquilamente, a mejor vida.
En definitiva, la recuperación de las lenguas regionales, de todas, personalmente me parece de perlas; y me lo parecerá siempre que los resurrectores cuenten con una perspectiva lo suficientemente apolínea y distanciada, siempre que tengan claro que la función de la que hacen uso es la segunda, la lúdica, y no la primera, la comunicativa. El juego es placer personal, elegido y nunca impuesto. Pocas cosas en la vida son mayor fuente de gozo, de energía, que él, y bueno es que los chicos de la
Güiquipeya jueguen, y que lo hagan con salud. Ahora, si algún día empezaran a dar la matraca con la obligatoriedad de su enseñanza a los escolares, con la conveniencia del desvío de caudales públicos para su promoción o con un supuesto gran valor cultural e histórico, ahí me tendrán, del otro lado de la barricada, radical y firmemente siempre frente a ellos. Los currículos de los colegios están lo suficientemente embutidos de asignaturas fundamentales como para pretender sustituir una de ellas por un inocente jueguecito; los impuestos se podrán gastar a cualquier hora mejor, en la sanidad, el cuidado de los abuelos o la renovación de la red viaria.
Si bien ambas caras del idioma son importantes, la básica es para mí la comunicativa. No creo que haya falta convencer a nadie de que el panorama de un futuro ideal sería aquel en el que cada habitante del planeta dominara una lengua vernácula y otra auxiliar con el nivel más alto de competencia posible. No obstante, si alguien me plantease esta disyuntiva:
¿Qué preferirías, la situación actual o una hipotética en la que todos los idiomas desaparecieran y sólo sobreviviese uno? sin ninguna duda yo me quedaría con la última opción. Por la utopía de que todos nos pudiéramos entender en una lengua común tengo que es legítimo sacrificar mi castellano nativo, y a Cervantes, a Lorca y a Neruda. Además lo haría porque no puedo sino estar muy convencido de que Neruda, Lorca y, obviamente, Cervantes, allá desde el Parnaso -no el de los literatos, sino el de las almas nobles- me enviarían sus más efusivas bendiciones, sahumadas, eso sí, con la mejor edición de obras completas de Chaucer, Oscar Wilde o hasta de Shakespeare...