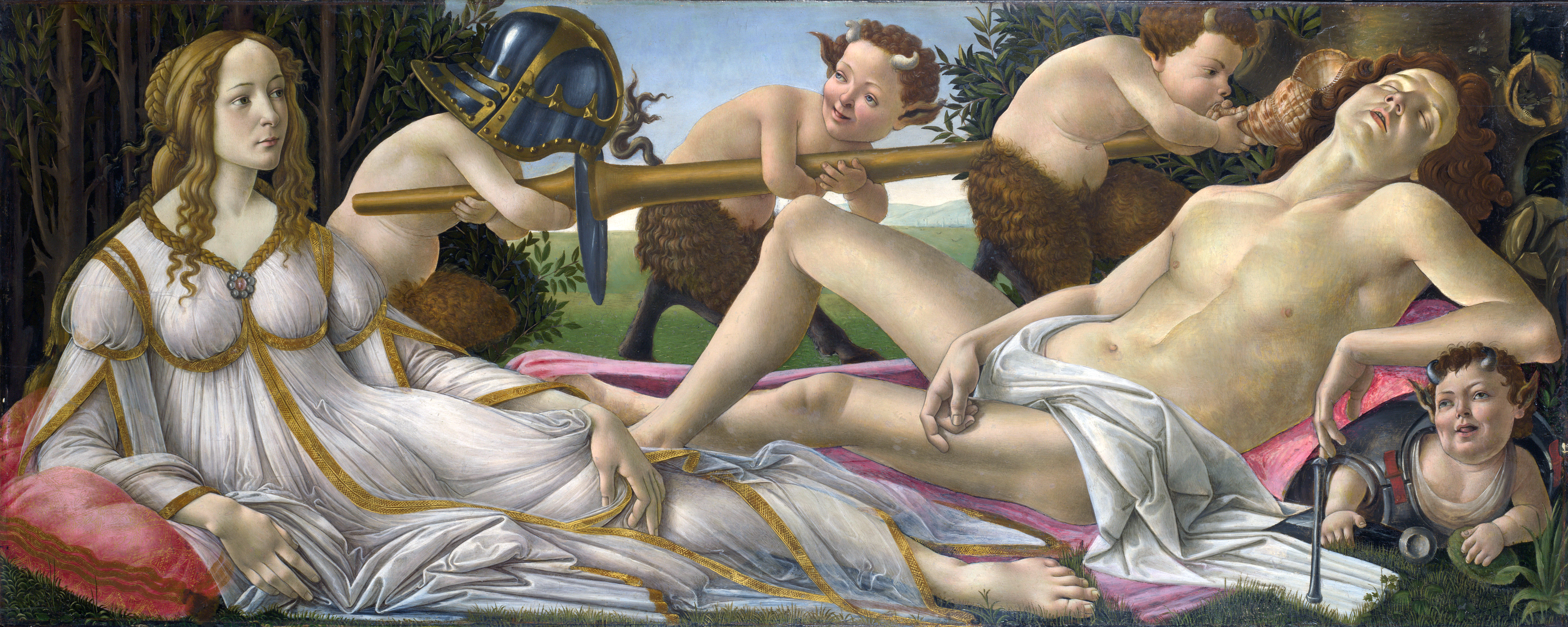Cruel trabajo el que descansa en la memoria: ¿Quién fue aquella maestra que me enseñó las primeras letras, las cuatro reglas fundamentales, esa treintañera que ponía tanto cariño en sus clases parvularias? Se me han despintado el nombre y la cara por completo. Queda sólo un aroma de agradecimiento de un niño temblón y asustadizo por su labor, por ese trabajo que hizo que un mocosillo despistado y triste se siga aferrando al aprender cual clavo salvador. En fin, si ella o alguno de los que por olvido no nombro leyera lo que sigue, les pido mil perdones.
Cruel trabajo el que descansa en la memoria: ¿Quién fue aquella maestra que me enseñó las primeras letras, las cuatro reglas fundamentales, esa treintañera que ponía tanto cariño en sus clases parvularias? Se me han despintado el nombre y la cara por completo. Queda sólo un aroma de agradecimiento de un niño temblón y asustadizo por su labor, por ese trabajo que hizo que un mocosillo despistado y triste se siga aferrando al aprender cual clavo salvador. En fin, si ella o alguno de los que por olvido no nombro leyera lo que sigue, les pido mil perdones.De los ocho años del colegio elemental algunas caras sí me vienen ahora a la memoria: recordaré nada más a D. Juan, el maestro al que debo sin duda el verano más apasionante de mi vida: con los catorce años recién cumplidos me suspendió y me obligó a pasar tres horas cada día encima de los rudimentos del álgebra. Para un adolescente imagino que no hay descubrimiento más fascinante que el de observar cómo de la noche a la mañana la materia cutre de las cifras se convierte en un juguete mágico sólo por obra del esfuerzo de dos o tres semanas. De aquel verano, gracias a ese maestro sabio, saqué una conclusión senequiana que creo que ha sido la más valiosa de mi vida: Nada hay despreciable para el agudo ingenio.
Durante el bachillerato acabé en un instituto lleno de jipis setenteros. Entre esa progresía peluda y multicolórica había de todo: también profesores extraordinarios. Ahí estaba Antonio Aranda, el de literatura, al que yo debo otro descubrimiento impagable: en un texto, en cualquier frase, hasta el más tonto artículo lleva intención; y labor divertidísima es buscarla.
De la fauna universitaria que me tocó en suerte podría escribir doscientas páginas y no todas malas: ahí estaban, por ejemplo mi Luis Santos y mi Julio Borrego, dos especímenes egregios de cabezón salmantino, grises por fuera, genios por dentro, de los que aprendí barbaridades de sintaxis, semántica, lingüística en general y, sobre todo, de ironía castellana, a veces caústica pero siempre entrañable. También tengo que nombrar a Juan Lorenzo y recordar aquel fenómeno que creo que me sucedió por vez primera en mi vida: cuando no podía asistir a sus clases algo se me rompía por dentro sintiendo el desperdicio vital que perpetraba alejado de su aula.
Ya era yo estudiante talludito (veintiocho, me parece) cuando comencé la asignatura de Carmen Pensado, la Lingüística Románica: en las clases de Carmen uno tenía la sensación de encontrarse rodeado de un paisaje remoto, en la jungla amazónica, pongamos. Tenías que abrirte camino a machetazos, y sólo contabas con la tijerita de las uñas. En las clases de Carmen yo comprendía una décima parte: pero ese diez por ciento era obviamente la materia de los sueños. Ella sabía de aquella realidad -que entendíamos lo que el negro en el sermón- pero se negaba a rebajar el nivel de la asignatura: su trabajo era enseñar lo que enseñaba, no alimentar con papilla deglutida a la masa de memos lingüísticos que éramos nosotros. Yo en aquella época ya tenía la conciencia de que, fuera como fuera, constituíamos una pandilla de fulanos afortunados: por asistir a clases como las de Carmen la gente recorría kilómetros y kilómetros, solicitaba becas, se iba a escuelas de nombres que llenaban la boca al pronunciarlos; nosotros gozábamos del lujo de tenerla en nuestra universidad, una mediocre universidad provinciana perdida en un rinconcito del mundo. Una vez fui a su despacho a consultarle alguna duda sobre un artículo escrito por uno de los popes intocables de la disciplina. Le planteé mi problema; pensó un instante, torció la naricita moviendo ligeramente las gafas con un gesto encantador muy suyo y me dijo: "Pues yo tampoco lo entiendo. Espera un momento que le llame por teléfono". Miró el reloj y ese instante se corrigió. "No, ahora no, que está comiendo. Vamos a esperar media hora a que vuelva a su despacho."
Mi visión de la fonología histórica no sería la misma si no hubiera tenido la suerte de encontrarme con Carmen Pensado; mis clases hoy en día serían muy diferentes si no hubiera asistido a las de José Antonio Pascual. Si lee esto alguna vez, le pido que me disculpe: lo cierto es que, a pesar de todo, no puedo recordar si aprendí gran cosa en sus lecciones o no. Cuando intento traer a la memoria imágenes de él en aquellos años (ya han pasado casi veinte) sólo me vienen aquellas que nada tienen que ver con la Historia de la Lengua Española, la asignatura de la que se encargaba, sino, por ejemplo, una entrando en el aula a las nueve de la mañana con cara de horror y, sin apenas saludar, soltarnos: "Están bombardeando Bagdad: no se crean todo lo que oigan y piensen por sí mismos". Hay días en que, en medio de una explicación gramatical, siento la tentación de repetir la frase con la que interrumpió una de las suyas: "¿Saben ustedes la verdad? Yo no querría ser catedrático de lengua española, sino más bien Bart Simpson. Qué tío, oigan".
En fin, lo que me enseñó José Antonio Pascual (si de verdad algún día me enseñó algo), todo ya se me ha olvidado; pero cuando me enfrento a un conflicto con un estudiante siempre automáticamente me pregunto: ¿Qué haría él? Gracias al ejemplo de mi maestro intento mantener hacia mis alumnos esa actitud de respeto, de cercanía, de afecto, la misma que yo sentí siempre en su presencia. Es que todo está en los libros, claro; pero hay cosas que a lo mejor no: las fundamentales, quizá. Yo tuve la fortuna de recibirlas de quienes las podían dar. Por eso, en este día del Jano Bifronte en el que miramos para atrás, he querido enviarles así, con unas líneas, todo mi agradecimiento. Qué menos.